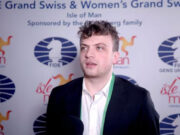Es el jugador más fascinante del circuito. El último romántico. Un genio que es ajedrecista casi por accidente, por mero instinto. Más interesado en labrar la tierra que en los torneos, Granda quiso ser alcalde en su Perú natal, pero renunció misteriosamente antes de las elecciones.
Como César Vallejo, su compatriota Julio Granda vino a España cargado con un corazón grande y surrealista que en lugar de poesía bombeaba alfiles y reinas. Algo que sólo puede hacer un campesino que en el tablero se convierte en príncipe inca.
No ha entrado nunca en el Top10 del circuito, nunca será campeón del mundo y se pasea modestamente por los torneos. Eso da igual. Granda es una leyenda viva.Ningún gran maestro niega a este peruano la condición de fuerza de la naturaleza, dotada de un don divino que otorga el ajedrez a unos pocos elegidos. Lo que pasa es que Granda hace tiempo que no quiere ejercer tal poder. Se limita a purificarlo fuera de horas de entrenamiento y análisis sesudos -indispensables en el ajedrez contemporáneo- y lo guarda como si fuera una Excalibur virgen clavada en la roca.

La razón es que a Granda, actualmente número 85 del mundo, el ajedrez no le interesa demasiado. En su juego hay un romanticismo atemporal, un instinto que sale más del estómago que de la mente. Es un fuera de serie que ve en la improvisación una obra de arte, capaz de combinar actuaciones memorables con otras catastróficas. Para él, el ajedrez hace tiempo que perdió la inspiración del ser humano. Granda (1967) no respeta demasiado un mundo en el que un chaval armado con un programa informático puede sacar los colores a un gran maestro a través de internet. Da la impresión de que está algo aburrido. Juega para vivir, pero no vive para jugar. Ahí uno cree que está su grandeza.
«Aprendí a jugar antes que a leer y a escribir», cuenta por teléfono. Cuando hablamos está en Santander, donde ha llegado después de participar en el torneo de Linares. El ajedrecista es como un pistolero romántico que va de un lugar a otro para venderse como cazarrecompensas.
El padre de Julio se hizo policía para conseguir el dinero necesario que le permitiera emigrar a Estados Unidos, aunque por amor se quedó en Perú y fundó una familia. Era alguien que adoraba el ajedrez y que, tras ser humillado en una partida, dijo que nunca volvería a jugar. Daniel Granda dejó las fuerzas de seguridad porque odiaba recibir órdenes y se hizo agricultor. Tuvo varios hijos y uno de ellos es un genio del ajedrez.
En la infancia de Granda no sobraba nada –recuerda que de crío jugaba al fútbol descalzo y en casa no había luz eléctrica– pero nunca faltaron yuca, alubias y boniato de Camaná, tierra fértil bañada por un río y escoltada por el mar. Camaná, en el departamento de Arequipa, es como un rincón novelado del realismo mágico latinoamericano.
Su padre rompería aquel juramento de amnesia ajedrecística cuando Bobby Fischer se impuso a Spassky en 1972. Emocionado por el carisma del estadounidense, decidió enseñar a sus hijos mayores a jugar. Julio, al principio, se mantuvo al margen porque sólo tenía cinco años, pero se dedicó a observar a su familia, a masticar aquello que era suyo por derecho divino.
Cuando saltó a la luz su fabulosa comprensión, su padre volcó sobre él sus conocimientos de avezado amateur. «Recuerdo que él estudiaba para enseñarme. Yo le escuchaba por respeto a su entusiasmo, pero lo que quería era irme a jugar el fútbol», reconoce Granda.
Esas lecciones forjaron en él un amor-odio hacia las fases más técnicas del juego. Entonces Granda decidió que en el futuro no habría más disciplina, no más libros. Y no le fue mal. En 1980 ganó el Mundial de Ajedrez Infantil celebrado en México. A su triunfo se le unió el regreso de la democracia a Perú, secuestrada durante 12 años por los militares. El presidente electo Fernando Belaunde Terry recibió al prodigio nacional con honores.
A Granda una vez le preguntaron cuándo tomó la decisión de jugar al ajedrez y contestó: «Nunca». Aquel joven Bartleby destacaba muy rápido, viajaba por el mundo, pero seguía sin saber muy bien si era ajedrecista o campesino. Se limitaba a jugar por inercia. Es la contradicción de quien quiere desprenderse del ajedrez para recuperar la infancia perdida y, al final, se da cuenta de que el ajedrez es él.
Lo que quedó confirmado cuando murió Bobby Fischer en 2008. Granda recordó la pasión de su padre por aquel jugador enigmático y aniquilador con el que le hubiera encantado medirse. «Lloré dos días», dice como quien no puede explicar un afecto tan grande por alguien con el que no tiene relación. Lo dicho, Granda, a su pesar, es el ajedrez.
Aquel chico que casi nunca perdía reconoce que, cumplidos los 50, lo más duro es la lucha contra el ego, porque en ajedrez no hay especulación. «Aprendí a perder sin sufrir ya bastante mayor», dice riéndose. Y añade: «Quien diga que no ha sentido miedo durante una partida miente o no es humano».
Hoy vive en Salamanca y está a gusto. Ha decidido que si sus obligaciones familiares le impiden regresar a su país, comprará una casa destartalada en el campo andaluz o castellano. Para ir arreglándola poco a poco. «Aún sigo buscando el lugar adecuado». Sin embargo, a él lo que realmente le hace ilusión es regresar a Camaná y arar la tierra como su padre.
En el amor por su pueblo nos detenemos. El aspecto de su biografía que más especulaciones despierta es su breve carrera política. «No es cierto que me dieran ninguna paliza. Se ha mentido mucho sobre este tema», afirma.
En 1998 le propusieron presentarse a la alcaldía de Camaná. Pero, justo antes de las elecciones, renunció. «Es un tema difícil de explicar. Me paso algo sobrenatural…». No quiere concretar, al menos por teléfono, matiza. Granda, que no tenía ningún interés por la política, se sintió agobiado en un mundo de corrupción, promesas vacías y tensiones de partido. Así que desapareció.
«Me pasó algo sobrenatural»,repite cuando insisto, «que me hizo ver que la política no es para mí. Pasaron cosas extrañas que no eran humanas…». ¿Qué cosas? Sólo dice que antes no era creyente, que incluso despreciaba la religión, pero que para explicar aquella experiencia metafísica empezó a leer la Biblia. No quería iglesias ni interpretaciones, tan sólo leer.
El campesino tocado por Dios dice que así encontró las respuestas que buscaba.
[box type=»note» ]El odio por los libros
La autocrítica de Julio Granda es gigantesca: «Me han pedido que haga un libro con mis mejores partidas. ¿Pero qué voy a elegir? No creo haber jugado más de cinco buenas en mi vida». Durante décadas, el jugador peruano ha reconocido no haber leído un libro de ajedrez salvo el Tratado de Roberto Grau, un regalo del gran maestro argentino Jorge Szmetan en su adolescencia. Aquel libro fue inoculado en él por su padre y, cansado, decidió no tocar jamás un libro de teoría de aperturas. Se limitó a mirar alguna revista especializada y, más adelante, a usar el ordenador. Sin embargo, el hombre que odió el estudio se ha puesto ahora a empollar. «Pero no es para mí», dice entre risas. «Lo hago para los alumnos a los que les doy clase».[/box]
Fuente: elmundo