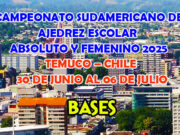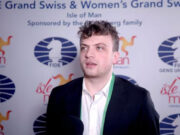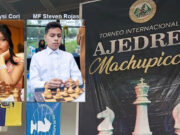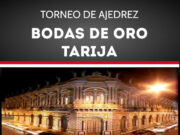¿Es el ajedrez un deporte?. Tomemos para comenzar algunas definiciones universalizadas y no especializadas sobre ambos términos:
Deporte: conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con intención lúdica o competitiva.
Los deportes de competición, que se realizan bajo el respeto de códigos y reglamentos establecidos, implican la superación de un elemento, ya sea humano (el deportista o equipo rival) o físico (la distancia, el tiempo, obstáculos naturales). Considerado en la antigüedad como una actividad lúdica que redundaba en una mejor salud, el deporte empezó a profesionalizarse durante el siglo XX.
Clasificación de los deportes:
Aunque resulta difícil clasificar todas las disciplinas deportivas (que a su vez pueden tener varias modalidades), generalmente se enumeran seis tipos de deporte: atléticos (por ejemplo, atletismo, gimnasia, halterofilia, natación y ciclismo), de combate (boxeo, lucha libre, esgrima, judo, kárate y otras artes marciales), de pelota (fútbol, fútbol americano, rugby, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, tenis de mesa, waterpolo, squash, béisbol y pelota vasca), de motor (automovilismo, motociclismo, motocross), de deslizamiento (esquí, bobsleigh, trineo, patinaje sobre hielo) y náuticos o de navegación (vela, esquí acuático, surf, windsurf, remo, piragüismo).
No obstante, ésta es sólo una de las muchas tipologías válidas que se puede efectuar. Otras más generales serían, por ejemplo, las que distinguen entre deportes individuales y de equipo, o entre deportes de verano y de invierno.
También existen modalidades deportivas en el límite con la aventura (los denominados deportes de riesgo), las que se enmarcan en el puro juego (billar, bolos) y las relacionadas con la inteligencia (como el ajedrez).
Ajedrez: juego de ingenio, para dos jugadores, en el que el azar no interviene en absoluto y que requiere un importante esfuerzo intelectual.
(Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation).
UN CAMINO DUAL:
En cuanto al Ajedrez –para nosotros ‘un juego-deporte basado en el ejercicio mental de procesos estratégicos simbólicos en forma de juego’-, éste conquistó más fácilmente un reconocimiento masivo e institucional ‘de hecho’ (por ejemplo la recomendación internacional de la U.N.E.S.C.O. para su práctica y docencia) que una admisión explícita oficial de un status “deportivo” (salvo contadas excepciones de algunas entidades nacionales o de menor rango), empresa en la que halló como mayor obstáculo el “componente motriz” históricamente construido (“Nunca nos atreveríamos a afirmar que tampoco hay esfuerzo físico en otros deportes, como el Tiro, porque no tenemos ni idea de este deporte y de lo que no entendemos procuramos no opinar…”- ilustraba Juan Blanco, Maestro de Educación Física y Monitor de la Federación Catalana de Ajedrez en oportunidad de una polémica decisión del gobierno Vasco (España) el año 2004 catalogándolo oficialmente ‘no deporte’ – …”Resulta igualmente discutible, en primer término, la ‘deportividad’ de actividades como las relacionadas con el motor, el tiro (tanto con armas de fuego como con arco) y la hípica, por ejemplo; seguidas de todas aquellas en las que alguien decida que no alcanzan el ‘umbral motriz exigible’ para ser consideradas como deporte, por ejemplo: el golf, la petanca o el billar. Además, dependiendo de quién fije ese umbral, se podría ampliar hasta cotas impensables el número de actividades que serían excluidas de la definición…”).
Si bien a los ajedrecistas no parece preocuparles demasiado si el “juego-ciencia” logra constituirse ‘formalmente’ como deporte o no, quedan claros algunos beneficios de pertenencia, promoción y financiamiento que se adicionarían desde la institucionalización deportiva del Ajedrez (amén de seguir contrayendo también los dislates del deporte moderno que en alguna medida el juego ciencia ya posee).
PARECIDOS Y VINCULACIONES:
En defensa de la consideración del ajedrez como deporte, ensayaré algunas justificaciones enmarcadas en las distinciones de Guttman (a las que nosotros propondríamos agregar la ‘mediatización’) y que permitan continuar con la discusión del tópico:
Elementos de Guttman (1994)* Descripción Paralelo con el Ajedrez observaciones
Secularización En la orientación de las prácticas. También terminó desvinculando su práctica de rituales, del misticismo y de la cultura aristocrática. Cuando en el año 1010 llega a la península ibérica, ya contaba con estudios y análisis arábigos sobre su lógica y mecanismos de juego.
Igualdad En la posibilidad de participación. Roto casi por completo el mito de “un juego difícil y para pocos”, se extendió en forma masiva en programas educativos y comunitarios, talleres, clubes y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Aunque al igual que en los demás deportes, la accesibilidad inicial es amplia pero las posibilidades de desarrollo y máximo rendimiento están muy condicionadas socio-económicamente.
Burocratización En la administración y dirección. Cada país cuenta con asociaciones de primer a tercer grado con registros de afiliación (de jugadores y árbitros), categorización (ranking, títulos, etc), de torneos (oficiales y no oficiales), con importante centralización de archivos, certificaciones y documentación administrativo-financiera institucional. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), organismo regulador del juego a nivel mundial, se fundó en París en 1924 y en la actualidad agrupa a 114 países miembros divididos en 11 zonas. En cada una de estas zonas se celebran torneos cada tres años, y los ganadores pasan a la Final de Candidatos, donde a su vez se determinan los aspirantes al título mundial.
Especialización En el sentido de diferenciación en la variedad de posibilidades y en la gama de roles y posiciones. Existen asociaciones, árbitros, y jugadores con ranking diferenciado de ajedrez postal (por correspondencia y electrónico), ajedrez activo, ajedrez rápido, ajedrez por equipos, etc.- Roles: Dirigentes, jugadores, entrenadores de distinta jerarquía, árbitros regionales, nacionales e internacionales, docentes de iniciación, etc. Modalidades de ajedrez: escolar, composición artística de problemas, a la ciega, partidas simultáneas, etc., abren posibilidades para los intereses más diversos de los cultores de este deporte.
Racionalización Las reglas son permanentemente evaluadas en términos de adecuación medios-fines y los atletas emplean medios cada vez más sofisticados para lograr un uso eficiente de sus habilidades. Periódicamente se revisan y actualizan a nivel mundial las reglas oficiales para cada modalidad. Los deportistas en su preparación utilizan recursos meta-cognitivos y psicológicos especiales, régimen nutricional y de actividades físicas diversas, además del intensos estudios específicos. El entrenamiento ajedrecístico fue particularmente potenciado con el uso del ordenador y del increíble avance de los programas específicos en la capacidad de análisis de posiciones complejas y variadas. La combinación de esto con el tesón creativo de los jugadores experimentados ha disparado el desarrollo teórico-práctico del ajedrez.
Cuantificación Las estadísticas son parte indispensable del juego. Porcentajes de triunfos, empates o derrotas por Torneo, por tipo de apertura, por equipos en Olimpiadas, etc., cantidad de jugadores titulados por país o por edad, entre otros guarismos, complementan y amplían permanentemente el trabajo administrativo y periodístico del Ajedrez. También constituyen cuantificaciones los errores o jugadas dudosas desagregados en el análisis post-partidas y los resultados comparativos entre dos rivales o equipos, ya popularizados periodísticamente en otros deportes.
Obsesión por el récord En cuanto cuantificación del logro máximo y desafío para superarlo. Se instituyen y difunden los récords: del ‘más joven’ en lograr el Título de GM, del ELO más alto de la historia, de la mayor cantidad de años manteniendo el cetro mundial, de porcentaje de partidas ganadas en un Torneo, de la partida más corta (‘miniatura’) ganada, sistemas de promoción, etc, etc.- Aún se busca superar el récord del Gran Miguel Najdorf de enfrentar simultáneamente y a la ciega (sin mirar los tableros y sin anotaciones adicionales) a más de 40 tableros de primera categoría en Cuba.
* en rigor, algunas de estas caracterizaciones son los ‘excesos no deseables’ para quienes operamos el Ajedrez como herramienta educativa y social (deporte-práctica), pero demuestra –aunque por rutas negativas- que el Ajedrez siguió la misma evolución y pertenencia cultural que los demás deportes, especialmente desde la era moderna.
OTRAS MIRADAS:
Fácilmente pueden advertirse otras familiaridades entre el ajedrez y el deporte…:
ambos contienen dos esencias: la lúdica y la competitiva;
ambos se exhiben en grandes mediatizaciones y generan infinidad de publicaciones y comercializaciones;
en los dos se sufre un fuerte stress pre-competitivo (especialmente ante eventos de cierto nivel y alcance y según el participante);
para ambos se insumen importantes gastos calóricos (según la intensidad y duración en cada disciplina; una partida de torneos oficiales puede extenderse hasta 6 horas o más);
en ambos se requieren acciones estratégicas y tácticas, suficientes capacidades condicionales (hace muchos años que los mejores ajedrecistas del mundo les dedican una parte importante de su preparación), concentración, conocimiento del adversario, arbitraje, contextos reglamentarios similares (tiempo de juego, registro de acciones, niveles de iluminación, puntajes, etc), espíritu de lucha, rituales y protocolos, etc;
en ambos se manifiesta el deporte-práctica y el deporte-espectáculo, además del deporte amateur y el deporte profesional (dos tensiones básicas e interrelacionadas –Frederic Prieto, 1994-) presentes históricamente;
en ambos aparecen permanentemente innovaciones o novedosas actuaciones que por su grado de creatividad e impacto estético rozan lo verdaderamente artístico;
…además de algunas interesantes ventajas respecto a otros deportes:
en el Ajedrez no es necesaria la distinción por genero (aunque existan competencias exclusivas femeninas);
no influye en forma determinante la edad o la talla (de lo contrario Capablanca ni Fischer podrían haber sido Campeones nacionales antes de los 15 años);
sus características (autocontrol, toma de decisiones planificada, ambiente deportivo, etc) generan escasa violencia;
…y algunas desventajas:
un fuerte individualismo, si se exacerba el exitismo competitivo;
sus producciones científicas y artísticas son poco disfrutables por personas no ‘alfabetizadas’ en el juego;
en algunos casos (tendencias obsesivo-compulsivas, por ejemplo) puede provocar dificultades de socialización;
OTROS SÍMILES (o dos contornos a trasluz…):
Por otro lado, si tomamos algunos análisis del deporte para “jaquear” al Ajedrez en su aspiración como tal, hallamos suficientes puntas de ovillo para la investigación y constatación provisional. No obstante –y antes de avanzar en las equiparaciones- conviene por razones de método adelantar nuestra hipótesis de que:
La configuración deportiva del Ajedrez lo asemeja a situaciones de otros deportes individuales (con acento intelectual) desde lo vivencial y a situaciones de otros deportes colectivos en lo SIMBÓLICO – ESTRUCTURAL.
a) Tal el caso si sometemos el ‘juego ciencia’ al enfoque sociológico (Elías y Dunning 1992), que ubica (desde el concepto de dinámica de los deportes) a los juegos como “procesos”, es decir, un “patrón fluido y cambiante formado por los participantes interdependientes mientras dura el juego”. Dicho patrón está formado por los participantes con “todo su ser” (intelectual, emocional y físicamente) y aquel proceso de juego depende de la tensión entre dos jugadores simultáneamente antagonistas e interdependientes que se mantienen el uno al otro en equilibrio. Y dicho equilibrio de tensiones es conceptualizado por Norbert Elías como un ‘complejo de polaridades’ (oposiciones en tensión durante ‘la partida’), de cuyas diez aproximaciones muy pocas parecen inadecuadas al Ajedrez: las referidas a la ‘polaridad entre cooperación y competición dentro de cada equipo’ (aunque emerge en alguna medida en la modalidad de ajedrez por equipos), al ‘placer de agresión’ vs. ‘restricción del patrón de juego’ y a los ‘intereses de los jugadores’ vs. ‘los de los espectadores’ (estas dos últimas se manifiestan minimizados a nuestro juicio en el Ajedrez).
b) La perspectiva parlebasiana (aunque con el objeto de construir un campo de conocimiento autónomo para la Educación Física; Pierre Parlebas 1986), limita desde la Teoría de la Acción Motriz las posibilidades de parangones entre los demás deportes y el ajedrez, pues analiza el “juego deportivo” como un sistema dentro del cual identifica exclusivamente ‘interacciones motrices’.
Dentro de una de ellas hace sin embargo referencia a ciertas acciones que trasladadas al plano simbólico del Ajedrez son perfectamente pertinentes como subyacencia estratégica, cuando dice:
“Jugar es estar permanentemente proyectando lo que va a suceder, percibir las acciones de los demás (del rival) y buscar una respuesta. El jugador habrá de tener capacidad de anticipación a la situación. Tiene que hacer hipótesis de hipótesis. El jugador debe aprender a entender las intenciones, a evaluarlas en situación y a conducirse en función de ellas.”
Es cierto que estas acciones o comportamientos ‘motores’ que se corresponden (especialmente en ‘expertos’) con procesos cognitivos que van desde la descripción verbal y el control kinestésico hasta la automatización (entre otras operaciones subyacentes; Ruiz Pérez 1994) –según la Teoría o Modelo de Desarrollo Motor a la que se adhiera-, difieren en su manifestación objetiva de las acciones ‘mentales’ del Ajedrez. Estas últimas pasan por aquellos procesos cognitivos que van “desde la aptitud mental para el reconocimiento de esquemas o estructuras significativas de un modo relativamente automático y con imposición de sentido a las configuraciones y la organización del propio conocimiento sobre la base de principios de alto nivel de generalidad o abstracción, hasta la capacidad de controlar y regular el propio pensamiento (meta-cognición)” –según C. Cavallo- o “de la Inteligencia lógico-matemática hasta la espacial de H. Gardner (F. H. Lapalma)”, o “de las habilidades de observación, percepción y memoria hasta las de atención, imaginación, deducción, creatividad e inteligencia emocional (J. Laplaza)”.
Sin embargo –como sostiene Boscaini (1992; citado por Damián O. Lozano “La Ciencia de la Acción Motriz: un paradigma en continua evolución”- art. en www.efdeportes.com )-: “Un correcto estudio de la motricidad no puede limitarse a las aportaciones de la neurología o de las ciencias médico-biológicas, sino que debe hacer también referencia a la neuropsicología y a la psico-dinámica, en cuanto resulta difícil separar en un sujeto estructura psicomotriz, inteligencia, actitud, experiencia y comportamiento”, aseveración que nos permite oponernos junto a este y otros autores (J. Devís Devís 1996; R. Gómez 1997) a la consolidada tendencia de la aportación biofísica y su relación con la corporeidad, que ha propiciado en las últimas décadas un estudio aislado de las propiedades del control motor, de la condición física y de la imagen estética, entre otros aspectos.
En similar dirección (de ampliación o no-reducción del concepto de motricidad) apunta Raúl Gómez (“Fuentes para la transformación curricular”; Min. Educ. Arg. 1997), al definir la psicomotricidad:
“…síntesis funcional, original y momentánea, que expresa la interacción unicista de los componentes afectivo, cognitivo, sensoriomotriz y sociocultural en el plano del comportamiento”.
c) El análisis estructural de Bayer (1992) también nos tienta a un abordaje adaptado desde las constantes y los principios funcionales de los juegos deportivos:
• las seis constantes –adecuadas a la característica simbólica y estratégica del Ajedrez- pueden ser ampliadas en: la iniciativa –en lugar de la pelota-, el terreno de juego, la meta, el reglamento, las propias fuerzas, las fuerzas adversarias y el (los) adversario (s).
• los principios funcionales (que derivan en ‘ciclos de juego’), están determinados en el plano simbólico y en la lucha de ideas sobre el tablero de ajedrez por la posesión o no de la ventaja (elemento más abstracto y complejo que la ‘pelota’). A partir de dichos principios puede perfilarse el siguiente esquema ilustrativo:
Posesión de la Iniciativa Conseguir/conservar la ventaja
Neutralizar/recuperar la ventaja NO posesión de la Iniciativa
Progresar* en el tablero con las fuerzas
Evitar la progresión de las fuerzas rivales
Realizar el JAQUE MATE
Evitar el JAQUE MATE
* Podemos definir dicha progresión en Ajedrez como sucesión de conquistas espaciales cualitativas de cercamiento real (del Rey rival);
La armonía y coordinación de fuerzas en la progresión desde la consecución de la ventaja o iniciativa hasta la realización del Jaque Mate dependerá del grado de percepción, comprensión y anticipación en el juego, en palabras de Bayer.
En el caso de las constantes mencionadas, conviene ahondar en sus asertos:
a) la iniciativa (podría postularse ‘la ventaja’ como primer constante, aunque ‘la iniciativa’ responde mejor al contexto de proceso e incertidumbre de los juegos-deportes) : control de las acciones de un bando, el cual se constituye en bando atacante. En Ajedrez la iniciativa supera momentáneamente a otras ventajas, pudiendo graficarla en los diversos grados de compulsión (I. Bondarewsky 1969; “Táctica del medio juego”), de los cuales el ‘jaque’ es el más importante.
b) el terreno de juego: demarcado en ajedrez por las 64 casillas cuadradas de colores opuestos alternados, además de zonas fijas (centro, bandas, esquinas, columnas, filas y diagonales) y variables (casillas reales, líneas abiertas, puntos fuertes, casillas débiles, etc).
c) la meta: más indefinida y solapada pues radica en conseguir por única vez el “jaque mate” o el abandono del rival por su inminencia (el “mate” es la suma de la inmovilización más amenaza directa del Rey contrario). Aunque –a similitud de otros deportes- es una larga búsqueda indirecta consistente en la acumulación de ventajas de menor rango que el ‘jaque mate’.
d) el reglamento: como en todos los deportes –y al decir de Bayer- define a priori la igualdad de posibilidades entre ambos bandos, determinando tanto los aspectos formales como funcionales del juego. En muchos juegos y deportes subyace un sistema axiomático (Euclides, s IV-III a.C.; método axiomático), considerando que los axiomas constituyen proposiciones de ‘punto de partida’ y que las reglas lógicas prescriben para efectuar las deducciones (sobre permisos y prohibiciones básicos el Arbitro deduce y demuestra sus interpretaciones en la aplicación).
e) las propias fuerzas: semejan los desplazamientos y movilizaciones de los jugadores de un mismo equipo, aunque en tiempos diferidos (dos diferencias sustanciales entre los juegos-deportes simbólicos y los deportes de conjunto consisten precisamente en la alternancia reglamentaria de las acciones y la velocidad de ejecución de las mismas). En Ajedrez son un conjunto de piezas de forma, función y potencia diferenciadas y circunscriptas reglamentariamente.
f) las fuerzas adversarias: en lo formal son equivalentes a las propias fuerzas y cobran vida al manifestar en sus progresivas disposiciones en el tablero las intenciones estratégico-tácticas del adversario.
g) el adversario: aunque mediatizado en el Ajedrez por la acción simbólica de sus fuerzas (piezas), tratamos de jugar no solo contra sus ideas sino de influenciarlo psicológicamente con movimientos, posturas, expresiones y hasta con jugadas arcanas (el primero en analizar y aplicar el ‘psicologismo’ en Ajedrez fue Emmanuel Lasker).
Conclusiones:
• es probable que la definitiva inclusión o consideración oficial del Ajedrez como “deporte” dependerá a) de la superación del componente acción motriz, caracterizando al deporte no solo desde sus esencias lúdico-competitivas sino (como proponen Guttman y otros) también desde los elementos multifuncionales que den cuenta de su compleja realidad organizacional y cultural, acorde a los rasgos que presenta el fenómeno en la actualidad;
b) de la consideración menos restringida de la acción motriz, en la línea de las interacciones unicistas de Raúl Gómez y de la psico-dinámica abordada por Boscaini;
c) de una nueva referenciación de la conducta motriz como objeto de estudio de la Educación Física, reservando tentativamente para el Deporte el de interacción lúdico-agonística institucionalizada;
• a raíz de la variabilidad, renovación y crecimiento de las disciplinas deportivas en las últimas décadas (de la mano especialmente de la revolución tecnológica y comunicacional), los rasgos sobresalientes del fenómeno deportivo se fueron trasladando desde el ‘acto’ al ‘contexto’ (organizacional, institucional, cultural);
• desde el Ajedrez (como desde otras disciplinas) es posible colaborar con un deporte menos ‘instituido’ (menos cruzado por creencias, ceremoniales institucionales y rituales profesionales) y más ‘instituyente’ desde lo educativo y social (lograr aprendizajes que se constituyan en nuevas y plenas vivencias personales), además de más pacífico;
• el AJEDREZ es un DEPORTE basado en el ejercicio mental de procesos estratégicos en forma de juego, cuya configuración lo asemeja a situaciones de otros deportes individuales (con acento intelectual) desde lo vivencial y a situaciones de otros deportes colectivos en lo SIMBÓLICO – ESTRUCTURAL, diferenciándose de estos por su rigurosa alternancia y su tiempo de resolución en las acciones;
Bibliografía:
– Actividad física, deporte y vida al aire libre en la adolescencia; ProCiencia-Conicet; J. Gómez, E. Machicote, G. Andreu y equipo del programa Prociencia;
– www.efdeportes.com (sitio de Tulio Guttermann);
– El cuerpo enseñado; Daniel Denis (Paidós);
– Didáctica de la Educación Física; M. Giraldes, H. Brizzi, J. Madueño (Ediciones Fácula SRL);
– Cultura intelectual y cultura física; José M. Cagigal (Kapeluz);
– La enseñanza del Deporte en la Escuela; A. Ainsenstein, N. Ganz, J. Perczyk (Miño y Dávila);
– Fuentes para la transformación curricular; Educ. Artística y Educ. Física (Raúl Gómez); Min. de Cult. y Educ.;
– Educación Física, Deporte y Currículum; José Devís Devís (Visor);
– Deporte y Aprendizaje; Luis Miguel Ruiz Pérez (Visor);
– Dimensión Social del Deporte; José Luis García Prieto (Gráficas Exprés);
– La táctica del Medio Juego; Igos Bondarewsky (Ediciones Martinez Roca);
– ‘Proyecto Ajedrez’ del Ministerio de Educación (Minist. de Estado p/el desarrollo de la Inteligencia-Dirección General Sectorial de Planificación y Presupuesto-Coordinación de Investigación e innovaciones educativas) de Venezuela -1979/1983; Lic. María Edelmira García La Rosa;
Prof. Erni Vogel; DNI 14667208; Misiones, Argentina; julio de 2005.-
Fuente: educar