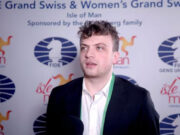En 1972, en la ciudad islandesa de Reikiavik se llevó a cabo uno de los encuentros deportivos más destacados de la historia contemporánea. El estadounidense Bobby Fischer y el ruso Boris Spassky se disputaron la final del campeonato del mundo de ajedrez. Por entonces el clima político no resultaba ser el más adecuado: eran tiempos de la Guerra Fría.
El español Juan Mayorga decide detenerse en ese encuentro para construir esta pieza teatral, estrenada en España en 2015, en la que su fantasía no solo se detiene en aspectos del juego propiamente dicho, sino que su imaginación lo lleva a reparar en una serie de personalidades del ámbito político y artístico que pusieron su atención no solo en la partida de ajedrez, sino también en otro juego mucho más desafiante, el político.
Dos personajes fuertes asoman en escena, Bailén y Waterloo. Dos hombres, según parece, acostumbrados a pasar parte de su tiempo en una plaza donde los convoca el juego. Ellos siguen una especie de manual de ajedrez denominado El duelo del siglo y mueven sus piezas según lo informado en ese libro, aunque muchas veces transgreden ciertas pautas.
Un muchacho joven, estudiante, decide no asistir a un examen final en su escuela conmovido por las virtudes que despliegan estos hombres en ese pequeño mundo que han construido y comparten. Observar la vida de los otros puede abrir nuevos caminos para nuestra existencia.
Hasta aquí una anécdota atractiva, con seres misteriosos que tienen mucho más para darle al espectador. Es que cuando Mayorga dispara el juego, las historias que se despliegan parecen ser infinitas. Porque Bailén y Waterloo irán adoptando las personalidades de Fischer y Spassky, y entre un movimiento y otro de piezas mostrarán algo de sus universos personales. La memoria de ambos se inquietará con fuerza y se dispararán referencias que el público nunca sabrá si fueron parte de aquella realidad o han sido inventadas por el autor para dar mayor sustento a esta ficción.
Enrique Dacal, quien en temporadas anteriores puso en escena Cartas a Stalin, del mismo autor, El chico de la última fila y Los yugoeslavos, diseña un espacio despojado en el que parecería que va a desarrollarse el encuentro entre Vladimiro y Estragón, los personajes de Esperando a Godot, de Samuel Beckett. La idea no es desacertada porque ambas criaturas, puestas a jugar, tienen la eficacia de aquellos. Y el desencanto siempre está presente en este rutinario ceremonial que crece de manera progresiva, aunque no siempre con la misma intensidad.
Aun con estilos de actuación muy diferentes, Julio Ordano y Julián Howard van adentrándose en la piel de estos seres que construyen asumiendo la complejidad que la pieza impone. Van saltando de tema en tema, transformándose en diferentes personajes, vuelven una y otra vez al presente de la acción y lo hacen con efectiva soltura. A medida que fortalecen la trama, el público refresca el concepto de que está presenciando una experiencia de teatro dentro del teatro que parecería no concluir nunca porque, como sucedió en aquellos años en los que la trama da inicio, las tensiones fueron tantas que el mundo estuvo en vilo durante más de una década.
Fuente: lanacion